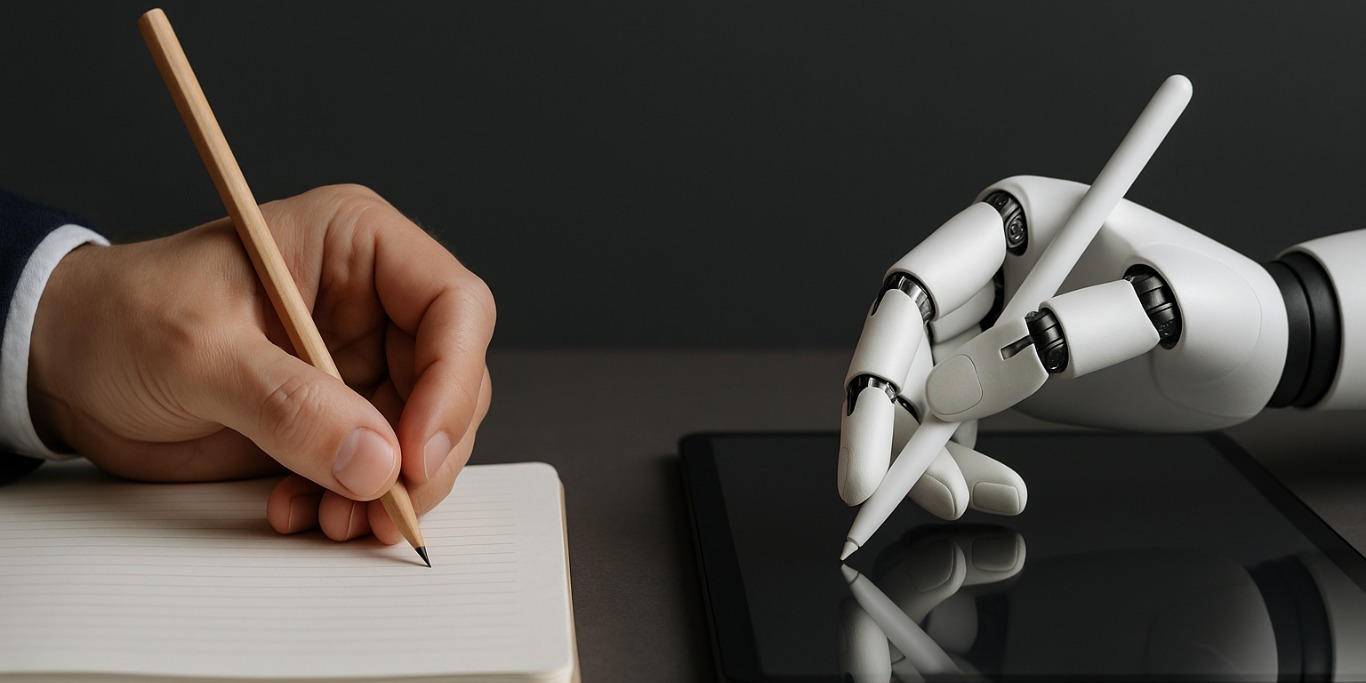
Educar en tiempos de Inteligencia Artificial
La IA puede asistir, pero no reemplazar. Puede ayudar a enseñar, pero no a aprender por nosotros. Educar es formar personas capaces de pensar, actuar con criterio y seguir siendo humanas en medio de la automatización.
Para concluir sus Tres versiones rivales de la Ética, Alasdair MacIntyre (fallecido no hace mucho, el 21 de mayo, a los 96 años) escribe un capítulo sobre “La universidad como institución y la conferencia como género”. En él, en definitiva, el problema abordado es la falta de una base compartida, en lo que atañe a la concepción misma de lo fundamental —el conocimiento y la realidad—, que hace nugatoria, por no decir ficticia, la tarea académica y, en particular, la conferencia.
En este caso —a ello quiero limitarme porque nos atañe ahora directamente—, el género mismo presupone que los oyentes están en sintonía con el conferenciante. Es decir, que en alguna medida conocen el tema (o, al menos, el área en la cual se inscribe el tema), tienen formación intelectual y, por ello, capacidad de seguir los razonamientos que se presentan en el curso de la sesión. De otra manera —como quizá nos ha ocurrido más de una vez— no logramos saber de qué se nos habla, con lo cual la sesión deviene en un ejercicio de paciencia y una prueba de cortesía.
Si mal no recuerdo, cuenta Julián Marías en sus memorias cómo, cuando era estudiante en la Universidad Central de Madrid, no pudo asistir a la primera clase de Xavier Zubiri. Preguntó luego a dos compañeras —una de ellas sería después su mujer— qué tal la clase. La respuesta fue muy característica: formidable. Eso sí, no hemos entendido nada.
Menciono todo esto porque me corresponde ahora el papel de conferenciante y no quisiera —sobre todo por lo que será el núcleo mismo de la exposición— incurrir en una autocontradicción performativa; esto es, negar con los hechos lo que voy a proponer como verdadero con las palabras.
Con esta advertencia, comencemos.
1
Escogí como título Educar en tiempos de Inteligencia Artificial por una parte porque la tarea de educar es lo que nos convoca aquí, y por otra, porque la aparición de la Inteligencia Artificial, en nuestra circunstancia y para el futuro, afecta sin duda en profundidad a la educación.
El impacto de las nuevas tecnologías en el campo educativo es un tema muy amplio y, hasta cierto punto, muy tratado. No hablaremos entonces del smartphone y su impacto en nuestra labor —por no decir en las mentes de los jóvenes de las nuevas generaciones—. Es algo que ya ha sido documentado con estudios serios, y haríamos mal en ignorarlos con esa despreocupación de quien piensa que tales críticas no son sino lo que suele ocurrir con la introducción de cada invento nuevo en la sociedad. En especial, se ha estudiado cómo el recurso continuo a las pantallas —las famosas redes sociales— afecta la capacidad cognitiva de los adolescentes y, muy gravemente, su estabilidad emocional.
Quisiera que nos centráramos ahora en el impacto inmediato de la IA en nuestra tarea cotidiana.
2
Hay un primer nivel de la cuestión que podríamos llamar “trivial”: cómo los estudiantes, en números crecientes, acuden a la IA para que les haga los trabajos asignados, esos que llamamos papers, ensayos o entregables. Tales trabajos, por consiguiente, ya no reflejan el conocimiento ni la competencia del estudiante. Han dejado de ser un instrumento apto para la evaluación.
En la (mal) llamada “investigación” de los alumnos —que en sentido propio nunca fue sino una suerte de entrenamiento para la búsqueda de información— el recurso a la IA la hace superflua. Con la IA, en cualquier caso, ya no desarrollan su propia capacidad. Alguno ha hecho la comparación: te prescriben andar un kilómetro… y vas en automóvil.
Acaso —me dirán— aprenden a formular los prompts necesarios para el trabajo con la IA (al menos mientras no recurran a un agente). Algo es algo.
Ante esto, una actitud “represiva” no llegará muy lejos. El intento de excluir a la IA del mundo educativo está condenado al fracaso. Incluso la práctica de invalidar tesis doctorales realizadas con ese apoyo —si lo piensan— no tiene demasiado sentido, puesto que no se trata de un plagio sino del recurso a un asistente o mentor, como de hecho ocurre muchas veces en los programas de doctorado.
Un caso particular es el del ilustre profesor Jaime Nubiola, quien siguió durante años, en la Universidad de Navarra, con muy buen éxito, la máxima de escribir para pensar en su labor con los estudiantes. Autor al respecto de El taller de la filosofía, Nubiola ha llevado adelante a incontables alumnos en la tarea de pensar e iniciarse en la filosofía. Confrontado ahora con la imposibilidad práctica de asignar ensayos para realizar fuera del aula, intenta convertir su hora de clase en sesión de trabajo: que escriban en el sitio. Hemos de ver cómo le resulta esta nueva estrategia, aunque me atrevería a anticipar que será exitosa.
Ahora bien, más allá de lo “trivial”, podríamos considerar —como ya habrán hecho— el benéfico impacto de la IA como verdadero asistente del profesor. Un asistente que puede preparar programas, organizar notas, elaborar guiones e incluso grupos de preguntas de diverso nivel para los exámenes.
En efecto, le ocurre al profesor como al médico, al investigador científico o al analista financiero, que la IA puede potenciar mucho su desempeño en el trabajo. Parece razonable, por tanto —aún más, conveniente— iniciarse en el recurso a este superdotado asistente para mejorar el resultado de nuestras tareas. Sin perder de vista, sin embargo, la pregunta de Neil Postman, que nos ayuda a conservar lucidez en medio del entusiasmo por lo nuevo: “¿En qué medida contribuye [este nuevo medio] a los usos y el desarrollo del pensamiento racional?”.
Pero dejemos esto por sabido. La pregunta más importante que hemos de abordar hoy, a mi juicio, es la siguiente: ¿cómo afecta a las clases la aparición de la Inteligencia Artificial? ¿Qué ocurre con ellas?
3
Antes de entrar en el punto, tengamos presentes dos premisas:
Primero, en cierta medida, el problema es estructuralmente el mismo: se trata del cultivo y desarrollo de la persona en las cambiantes condiciones del medio en que se encuentra.
Segundo, recordemos aquel planteamiento de Karl Jaspers hace ya bastantes años: cómo el desarrollo de las máquinas nos permite discernir mejor lo propio del ser humano, en particular separar lo mecánico del pensamiento de lo verdaderamente original.
4
Mortimer J. Adler, en The Paideia Proposal, introduce una distinción capital en los modos de enseñar —los tipos de clase, podemos decir— que reduce a tres, según sus finalidades:
- Transmitir información, para lo cual se tiene la clase magistral.
- Cultivar destrezas, para lo cual lo propio es el trabajo en taller y con un coach.
- Desarrollar la capacidad de juicio, donde lo oportuno es la mayéutica.
Resulta obvio que el problema no se nos plantea en el caso del cultivo de destrezas, aunque si no prestamos atención algunas pueden verse inhibidas de manera radical. Escribir a mano, por ejemplo, parece tener un impacto neurológico muy provechoso. Aquí vale repetir la pregunta de Postman, ya mencionada: no debemos adoptar una nueva tecnología sin más, por ser nueva. Hemos de ponderar sus efectos: qué nos aporta y, muy especialmente (puesto que, seducidos por la novedad, no solemos prestarle atención), qué nos quita.
En cambio, el problema es crítico en la transmisión de contenidos —lo que llamamos, sin mucho acierto, “pasar materia”—. A ello me gustaría asociar el desarrollo de la capacidad de juicio, aunque según los casos un aspecto sea más preponderante que el otro.
En el modelo EurekAI, justamente, se habla de la imagen del docente como “transmisor de conocimientos y evaluador de resultados” que, por el impacto de la IA, ha de ver una transformación cualitativa de su rol, orientado ahora a ser “diseñador de experiencias de aprendizaje y mentor durante el proceso”. La meta sería entonces realizar un enfoque pedagógico centrado en las preguntas, orientado a “formar personas capaces de pensar con profundidad, actuar con criterio y aprender con autonomía”.
En cualquier caso —dirán— “el criterio más adecuado es su impacto real en el aprendizaje del estudiante”.
5
En cierta manera, podemos decir que la IA muestra lo superfluo —en términos generales; hay casos particulares— de esas “actividades docentes” que son las clases, incluso con sus láminas de PowerPoint, el “pasar materia”, los exámenes escritos…
Entendámonos: presentar el conocimiento que se tiene, en forma clara y ordenada, con ejemplos que faciliten la captación de lo enunciado, tiene sin duda una función y un valor positivo. Es lo que encontramos en los buenos libros de texto, con los cuales —sin ayuda de otro maestro— tanta gente ha aprendido. Con la ventaja, se podría decir, de que al libro acudo a mi conveniencia y repaso la lección las veces que haga falta.
Fue lo que llevó a Salman Khan a la creación de su Academy, que llega a millones de personas y tiene como misión “proporcionar una educación gratuita de clase mundial para cualquier persona en cualquier lugar”.
Como pueden suponer, Khan, graduado del MIT —donde, según cuenta, muchas veces no asistía a clases—, quien piensa con razón que la mejor opción en el aprendizaje es un buen tutor (Aristóteles enseñando a Alejandro Magno, dice), ha encontrado en la IA un nuevo apoyo para su proyecto. Así, han diseñado el Khanmigo para ayudar al estudiante de un modo socrático, acompañando con preguntas su proceso de razonamiento en las materias que aborda. Sin duda, será efectivo.
La referencia del modelo EurekAI a un enfoque “centrado en las preguntas”; la alusión de Salman Khan al método socrático, nos traen a lo esencial. Pero quizá se debería decir que sorprende un poco este tardío descubrimiento.
Con tono algo grandilocuente, ya Ortega y Gasset señalaba la extraña situación de los estudiantes a los que se daban respuestas… ¡a preguntas que no tenían!
Tras la intuición de los primeros principios, el conocimiento humano comienza con las preguntas. La pregunta es manifestación del amor al saber, connatural al ser humano. Todo hombre —leemos en la primera línea de los Libros Metafísicos de Aristóteles— desea por naturaleza saber. Preguntamos por todo aquello que nos causa asombro y admiración y, en particular, formulamos las preguntas más esenciales: qué es, por qué. Buscamos la esencia de aquello que ha llamado nuestra atención; preguntamos por la causa del fenómeno que nos asombra.
Podemos decir así que todo el conocimiento, toda la información que intentamos transmitir a los alumnos, está hecha de respuestas a preguntas que alguien se hizo alguna vez.
De allí la importancia clave de volver a las preguntas en la clase: quien no se interroga sobre el asunto no asimila —no puede asimilar— la respuesta, es decir, la información que pretendemos darle.
La invención precede a la demostración. Por su entendimiento, todo ser humano está dotado de la capacidad de hallar por sí mismo, la cual ejercita desde la más temprana infancia. Será a partir de eso que ha adquirido como podrá recibir la comunicación de otra persona.
6
Ello nos trae a considerar que el agente principal de la educación es el alumno, la persona educanda. Es ella quien aprende. Como ocurre con la medicina y la salud: sana el (cuerpo del) paciente, que la medicina ayuda a sanar. Aprende el alumno, que la acción del profesor ayuda a captar.
Por eso, si queremos en verdad enseñar, hemos de enseñar de la manera como se aprende. Dice santo Tomás, en la cuestión sobre el maestro: “quien enseña conduce a otro al conocimiento de lo que ignora de la misma manera que quien, por vía de invención, se conduce a sí mismo al conocimiento de lo que ignora”.
Enseñamos, pues, desde las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Me dirán quizá: pero ya sabemos, tenemos las respuestas. Hemos de revivir la pregunta. La clase es actual: no está hecha de antemano. El alumno participa de nuestra búsqueda, que hace suya a su manera. También en esto se cumple aquello de que educamos con lo que somos.
7
Sin embargo —insistirá alguno—: eso lo puede hacer la Inteligencia Artificial. De hecho, es lo que se pretende con el Khanmigo en la Khan Academy.
El punto es muy importante. Habría que decir, ante todo, que —como una consecuencia natural— la sesión será siempre participativa, al modo de un seminario o una clase dialogada. La disputatio medieval es un buen punto de referencia histórica.
Por sí mismo, el diálogo resulta imprevisible. Esa imprevisibilidad tiene que ver:
(i) no tan solo con la pregunta sorprendente que pueda formular el alumno, a la cual podría responder la IA;
(ii) ni tan siquiera con hacer preguntas al alumno, lo que ya hace la IA, como el Khanmigo;
sino sobre todo con la pregunta que se le plantea al profesor en su búsqueda.
El profesor es como un baquiano: va encontrando el camino a medida que lo recorre. No hay aquí nada mecánico. Es la intuición del buscador experimentado, que encuentra las preguntas: el modo de abordar el tema o el problema. O el modo de responder al estudiante, quizá reformulando la pregunta, porque en su mirada ve cómo ha comenzado a percibir el meollo de lo que estudian juntos.
De esta manera, por cierto, el alumno desarrolla también su capacidad de juicio y de apreciación.
La clase será así vida y comunicación de vida. Vida del conocimiento, encuentro de personas. No puede verse afectada por la presencia de la IA.
8
Para concluir, volvamos a lo permanente: la finalidad de la educación.
Una parte de lo que se pretende hacer es capacitar a la persona para su desempeño en el mundo laboral, para ganarse la vida. En este aspecto del proceso educativo, constante, el cuerpo docente puede ser —y es— muchas veces sustituido con ventaja: paquetes instruccionales, videos, recurso a la IA. Lejos de nosotros minimizar la importancia de la preparación para el trabajo, que, por otra parte, va a sufrir las mayores modificaciones en el futuro próximo.
Pero hemos de decir cómo —citemos a Juan Pablo II en aquel discurso suyo en la UNESCO— “la educación consiste en efecto en que el hombre llegue a ser cada vez más hombre, que pueda ‘ser’ más y no tan solo que pueda ‘tener’ más y, por consiguiente, que a través de todo lo que ‘tiene’, de todo lo que ‘posee’, sepa ‘ser’ hombre más y más plenamente”.
Llegar a ser cada vez más plenamente es algo que tiene relación directa y principal con los actos más propios nuestros: el conocimiento y el amor. En toda situación, son actos que se ejecutan siempre en primera persona y tienen como efecto inmediato el crecimiento del sujeto.
No se prestará, sin embargo, la atención debida a este llegar a ser cada vez más humanos si no se considera el horizonte intemporal de la vida humana. Creados a imagen de Dios, estamos destinados a la vida eterna. Solo en la unión con Dios el ser humano alcanza su plenitud.
Las máquinas no nos acompañarán en nuestro último viaje.
Lección en la Universidad Monteávila, el 25 de octubre de 2025.
