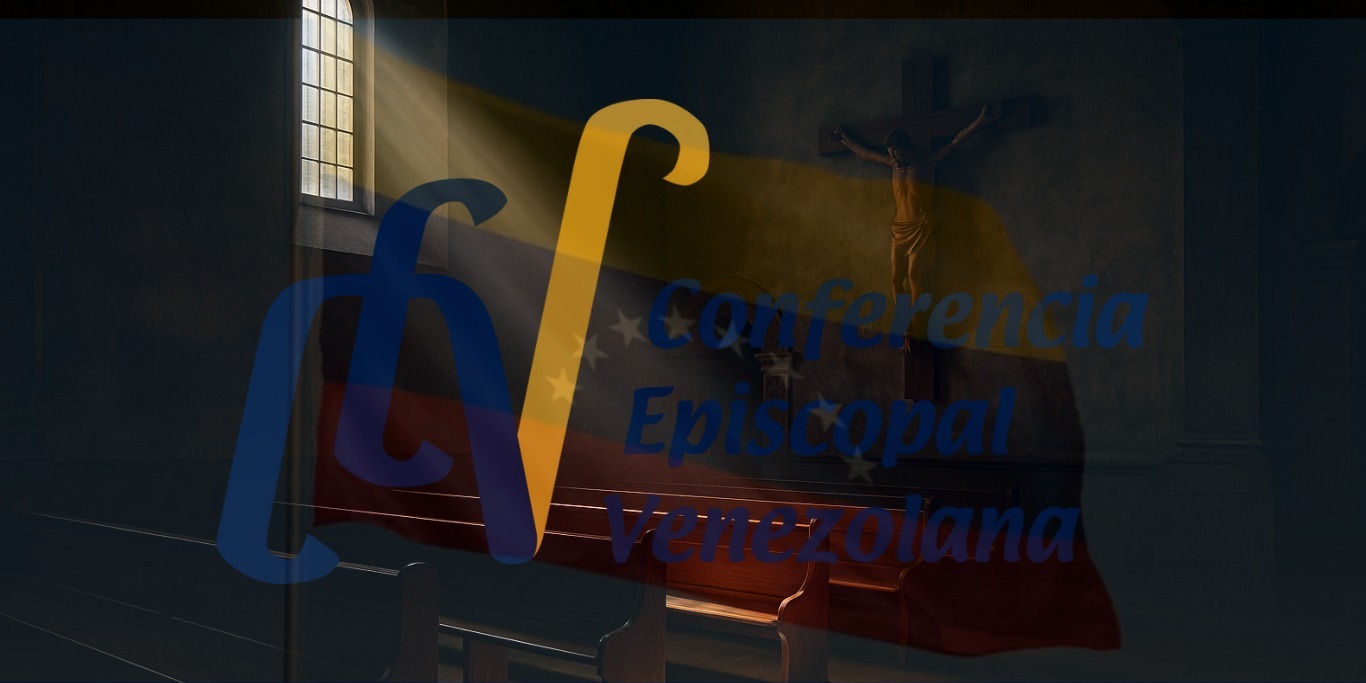
Ausencia y presencia de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Venezolana no es un partido político ni una organización civil, pero en medio de la dictadura ha asumido un rol moral y cívico de enorme valor. Su palabra, prudente pero firme, es una de las pocas que aún inquieta al poder.
La voz de los obispos venezolanos no ha dependido de su voluntad, de lo que resuelven en el encierro de sus reuniones, sino del ambiente que los rodea. Nada de decisiones autónomas ni de iluminaciones inesperadas que impacten a la feligresía, porque dependen de las señales de la realidad con las que deben lidiar con especial cuidado. Lo del cuidado se debe al carácter de la institución que representan, cuyo reino no es de este mundo y debe adentrarse con prudencia en trajines terrenales. Lo de las señales del entorno atiende al hecho de que, como sucede con cualquier organización relacionada con el bien común, los prelados no pueden librarse de ellas para actuar con autonomía.
Cualquier análisis de las decisiones de la actual Conferencia Episcopal Venezolana debe considerar tales prevenciones, para no pedirle más de lo que puede dar. Sin embargo, la crisis provocada por la dictadura chavista influye para que queramos que nos ofrezca más de lo que está en sus manos. Como las canonizaciones que hoy nos alegran hacen que, como pocas veces antes, sea la Iglesia católica el centro de las miradas, una desesperación cada vez más acentuada aumenta las aspiraciones populares en torno a las soluciones que deben salir de su seno. Conviene llamar la atención sobre el hecho de que la CEV no es una organización cívica, ni un partido político, ni siquiera un influyente grupo de opinión; pero también insistir, para poner las cosas en su sitio, en cómo la de la actualidad ha sido la más comprometida o la de más valiente actitud frente a las penurias del pueblo venezolano.
La vacilación —y hasta la complicidad— de nuestros obispos con los mandones de turno data del siglo XIX, debido a una posición de debilidad que les sugirió ser complacientes o cerrar la boca frente a los abusos de los poderosos, con algunas excepciones sensacionales. No es ahora oportunidad de referir una historia de omisiones terribles, sino solo de señalar cómo los prelados del siglo XX más maduro le dieron la vuelta a la tortilla para ocupar la posición estelar que hoy ostentan. Para valorar el cambio puede ser suficiente pedir a los lectores que se detengan en el vasto desierto de sotanas moradas que imperó durante veintisiete años de gomecismo, o en los requiebros coromotanos con Tarugo, dignos de vergüenza, hasta que saltó la liebre excepcional de monseñor Arias en el púlpito de Caracas.
Después, el establecimiento de la democracia representativa, a partir de 1958, coincidió con la posibilidad de ofrecer los frutos de la solidez adquirida ya por los seminarios diocesanos en la educación que les compete, de los estudios profesionales de centenares de sacerdotes jóvenes, del apoyo fundamental de las congregaciones religiosas y, por supuesto, de los aires que soplaban cada vez con mayor fuerza en Roma.
De allí salen los prelados venezolanos de la actualidad, autores de documentos fundamentales de oposición al chavismo, dentro de los límites que no pueden traspasar sin alejarse de la esencia de la institución que los ha convertido en pastores. Pero también con la necesidad de medir las palabras para evitar choques frontales con el autoritarismo, que solo pueden llevar a situaciones desastrosas para la misión que deben cumplir como cabezas de una Iglesia. Tal y como están las cosas en Venezuela, donde el mantenimiento de los prestigios es un azar, han creado y multiplicado un crédito que debemos cuidar como oro en paño. Es evidente que turban el sueño de la dictadura —unos más que otros, alguno que otro pasando agachado—, pero sin duda todos juntos cuando se reúnen para escribir documentos públicos. Menos mal que a sus apoyos se agrega ahora la santidad de José Gregorio.
