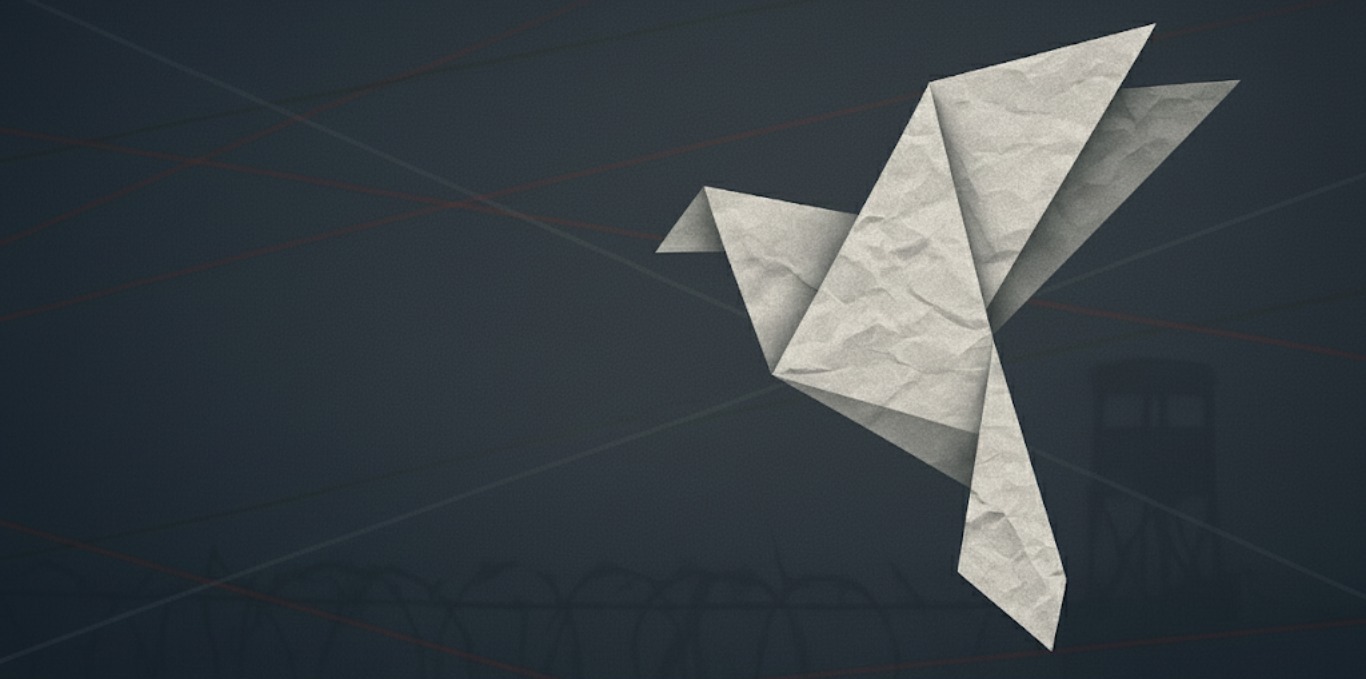
La paz no es un hippie descalzo: manual de “guerra” para gente decente
Promover una cultura de paz implica cuestionar estructuras, repensar narrativas y asumir el conflicto como oportunidad de transformación social. Partiendo de la noción de violencia estructural de Johan Galtung, este ensayo explora el conflicto como fenómeno natural y la paz como una práctica activa y compleja.
Vamos a aclarar algo desde el principio: la paz no es un unicornio azul. Tampoco las versiones de Gandhi en TikTok, ni los bravucones de teclado que ahora hablan de “empatía”. La paz —esa cosa medio hippie, que huele a incienso mal ventilado— no es ausencia de conflicto. Es, en todo caso, su administración con inteligencia emocional y sentido de justicia. O como diría el sociólogo noruego Johan Galtung (un matemático que decidió hablar de violencia en vez de ecuaciones), es más bien un ejercicio de imaginación radical.
La cultura de paz no se consigue poniendo a cantar a los ministros de Defensa ni repartiendo stickers de “Love Is the Answer”. Tampoco se resuelve a golpe de decreto o declaración de la ONU que pocos leen, ni con huelgas de hambre que matan gente.
La paz, para que funcione, necesita rebeldía, creatividad y una buena dosis de sospecha estructural. Es decir: saber que lo que parece normal probablemente tenga sus defectos. Estamos tan acostumbrados a la violencia que la confundimos con el orden. La violencia no siempre llega con golpes o armas. A veces, viene en forma de crédito, aula, patrulla o frontera. Es lo que Galtung, en su ponencia Investigación para la paz y conflictos: presente y futuro, llama violencia estructural: esa que, sin necesidad de maestría o doctorado, cualquier migrante entiende. Esa violencia invisible que no mata con balas, pero sí con burocracia, salarios mínimos y noticias donde la condición de “ilegal” parecería suprimir la condición de “humano”.
¿Y el conflicto? Pues mire, estimado lector, el conflicto es lo más honesto que tenemos. Lo raro no es que haya conflicto; lo raro sería que no lo hubiera. Pero nos educaron para evitarlo, como si la discrepancia fuera pecado mortal. En cambio, enfrentarlo —mirarlo, entenderlo, transformarlo— puede ser nuestro acto más revolucionario.
Por eso, hablar de cultura de paz hoy no es un gesto de ternura: es un acto político. No se trata de apagar incendios, sino de preguntarse de dónde viene el fuego. ¿Qué hay debajo del humo de la violencia directa? ¿Qué estructuras la alimentan? ¿Qué narrativas la normalizan?
Si de algo sirven estas palabras, que sea para ponerle cuerpo a esa paz descalcificada que venden ciertas ONG. La paz que interesa es otra: la que incomoda, la que señala privilegios, la que desmonta silencios. Una paz que promueva la paz.
