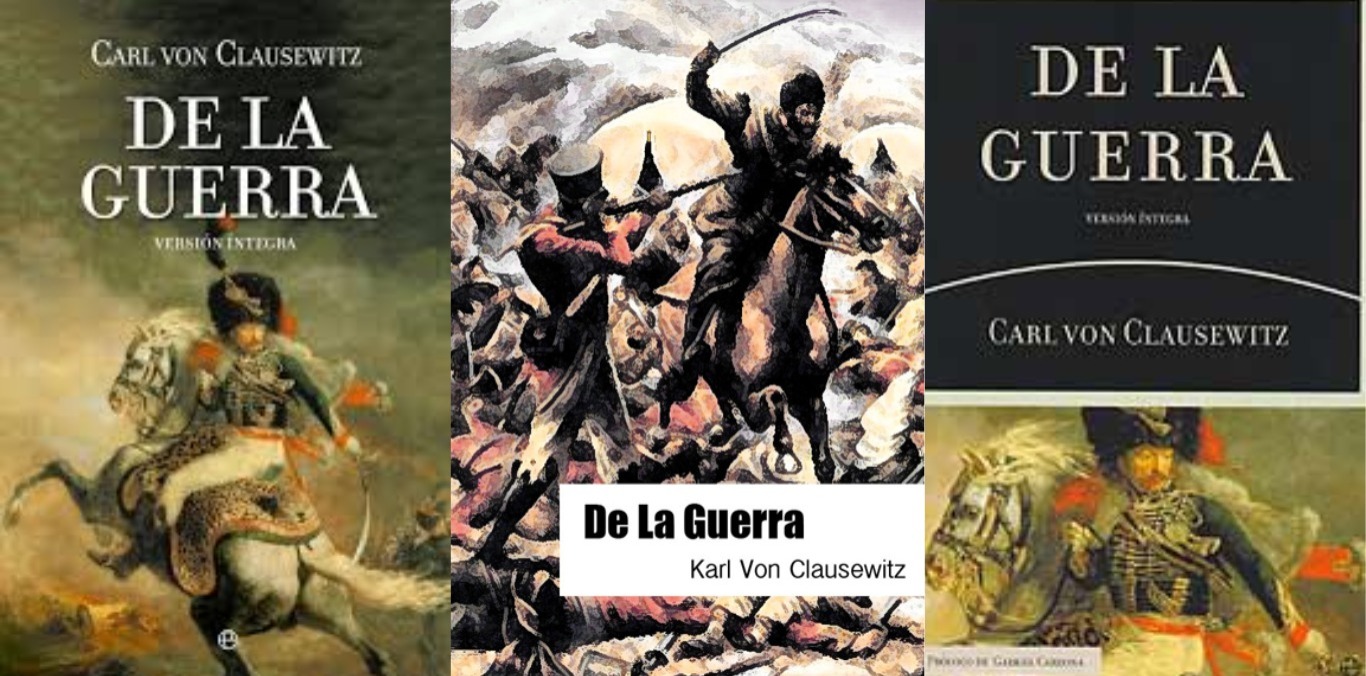
Sobre la guerra: Un mapa del conflicto humano (con tinta prusiana)
Más cerca de la filosofía que de la logística, el libro es una lectura obligada para entender por qué los conflictos, aunque terminen, se renuevan. Si bien los motivos de la guerra cambian, escribió von Clausewitz, su estructura emocional y política permanece intacta. La obra no es un tratado militarista, sino un intento de pensar el conflicto bélico con armas más poderosas que un fusil: la razón y el lenguaje.
El libro es una clase de anatomía sobre la guerra. Publicado en 1832, Sobre la guerra está lejos de ser un manual o un recetario, y más cerca de una obra filosófica que, disfrazada de tratado militar, arroja una tesis implacable: la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios.
Es decir, que cuando hablamos de “guerras” no hablamos de fenómenos aislados o puramente militares, sino la consecuencia de conflictos que nacieron, crecieron y murieron, dentro de una lógica política que no dio para más. Para von Clausewitz, general prusiano y teórico militar, toda estrategia militar tiene sus raíces en el diseño político de un Estado. Como obsesivo observador del conflicto, afirmó que cualquier análisis sobre la guerra que no parta de esta premisa, está destinado a equivocarse.
Sobre la guerra está divida en ocho partes, que exploran desde la naturaleza de la guerra, hasta su relación con la defensa, el ataque y los planes estratégicos. La obra tiene momentos brillantes, como su desarrollo del “duelo” entre enemigos, o su reflexión sobre la moral y el liderazgo; y otros donde se hunde en aburridas minucias logísticas. Pero incluso ahí, von Clausewitz busca algo más que describir maniobras: intenta captar las tensiones entre lo ideal (la guerra absoluta) y lo real (la guerra limitada por intereses, recursos, política y tiempo).
La teoría de von Clausewitz propone los conceptos (por mencionar algunos) de Fricción, Niebla, Genio y Voluntad. Así, la fricción explica esa fuerza invisible que impide que los planes se cumplan: el hambre, el aislamiento, la niebla, el miedo y la duda. Genio, por su parte, es esa mezcla entre carácter, intuición y creatividad, que le permite a ciertos comandantes sobrevivir a la fricción.
Carl von Clausewitz no romantiza la violencia, pero tampoco la esconde. La acepta como parte inevitable de la condición política, entendiendo que, donde hay seres humanos, hay conflicto. “La guerra existe, y si quieres entenderla, no puedes ignorar lo político, lo moral ni lo irracional”. Es esa lucidez —mezcla de oficio militar y disciplina filosófica— la que lo convierte en un clásico.
Aun publicado hace más de un siglo, el autor fue uno de los primeros en reconocer cómo la guerra moderna había cambiado: los ejércitos nacionales, nacidos de revoluciones, habían transformado en gran escala el ritmo del conflicto. No más guerras entre cortes, ahora son pueblos enteros movilizados, o sitiados.
La vigencia de Sobre la guerra continúa, no porque pretenda predecir el futuro, sino por su análisis de las constantes que atraviesan todo conflicto armado. A estas alturas del siglo XXI, quizá lo más valioso del texto no sea su “utilidad” para la guerra, sino su mirada sobre el poder, la voluntad y el conflicto humano.
Leer Sobre la guerra no es un acto militarista. Es una forma de abordar uno de los rasgos más determinantes de la condición humana desde su vértice más crudo: el lugar donde el lenguaje ya no alcanza y la pólvora toma la palabra.
En tiempos donde el conflicto vuelve a ocupar el centro de las agendas globales, las teorías del general von Clausewitz merecen una nueva lectura, porque sus ideas siguen ahí, apuntando con precisión alemana al centro del presente.
