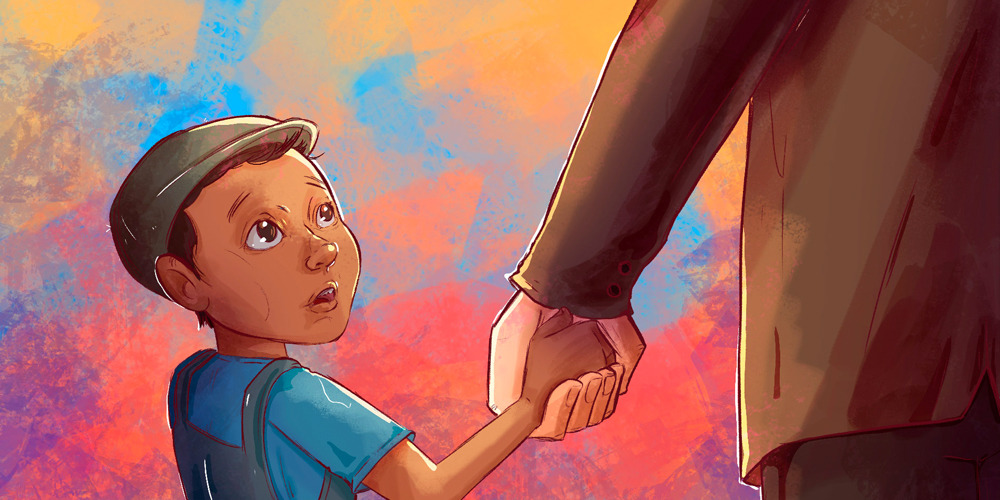
El hombre que escogió quedarse conmigo
Cuando piensa en su papá, a Andrés Cañizález le viene a la mente el rostro de Francisco, un hombre que, sin llevar su sangre, y en medio de situaciones complejas, escogió quedarse a su lado, acompañarlo y cuidarlo ante cada enfermedad. Ya se lo decía Yolanda, su madre: “Padre no es el que engendra, sino el que cría”.
Francisco estuvo presente en mi vida desde que tengo uso de razón. Fue mi padre. No me engendró, pero padre no es el engendra sino el que cría, decía Yolanda, mi mamá. Lo repitió mucho mientras estuvo sana mentalmente, y lo siguió repitiendo cuando la esquizofrenia se adueñó de ella.
En 2023 se cumplieron tres décadas del fallecimiento de Francisco y el centenario de su nacimiento. Cuando murió, consumido por un cáncer que avanzó en cuestión de meses, recordé que no le formulé la que tal vez fuese la pregunta más importante entre nosotros: ¿por qué decidió ser mi padre?
He imaginado respuestas. Tal vez la más directa es que él, Francisco, amó a mi madre, Yolanda. Y la amó de tal forma que asumió como propio al hijo de ella.
Aquella decisión cambió su historia personal, la de mi mamá y la mía. Y no me refiero solo a cuando decidió establecerse con mi madre -en un tiempo en que ella era joven y guapa-, sino a cuando se determinó a quedarse: yo tenía 9 años y a Yolanda debieron internarla por su primera crisis psicótica severa.
“La primera imagen que se viene a mi mente cuando digo la palabra papá es el rostro de Francisco, ese hombre que escogió quedarse conmigo”
Francisco me llevó a visitar a mi mamá. Fue el día más doloroso de mi vida. Ella lucía extraviada. Otras pacientes nos decían cosas, intentaban agarrarnos. Él me puso la mano en el hombro y me dijo: “Hijo, todo va a estar bien”.
Pero en verdad las cosas nunca volvieron a estar bien.
Francisco era un hombre de chistes malos y hablar sereno. No expresaba sus emociones o sentimientos. Muy pocas veces le vi exaltado o le escuché alzar la voz. Tuvo la paciencia de no mandarme al carajo durante mi adolescencia rebelde: yo era respondón, desafiaba su autoridad. Cuando ya no encontraba manera de hacerme entrar en razón, me decía: “Tú tienes que estudiar para abogado”, y se alejaba de la discusión. Era de pasar la página.
Nunca me sacó nada en cara.
Nunca me dijo: “Es que tú no eres mi hijo”.
El hombre que me engendró se desentendió de mí durante el embarazo. De Barquisimeto, donde vivía, mi mamá se trasladó a Valencia, donde nací, bajo el cobijo de una tía y su pareja. Cuando yo tenía 2 años, mi madre regresó a Barquisimeto, y fue cuando estableció una relación con Francisco. Él era médico. Ella me contó que la había atendido años atrás en una emergencia médica y a partir de entonces comenzó a cortejarla.
Él le doblaba la edad. Y estaba casado.
Mi mamá apenas terminó la primaria, y era una mujer muy bella. Puedo dar fe de los halagos que despertaba antes de ser una enferma mental crónica, a quien los psicotrópicos la llevaron a la obesidad y le sustrajeron el deseo sexual cuando apenas tenía 27 años.
Francisco era un típico hombre de su época, enfocado en garantizar que nada material faltase en la casa. La nuestra, además, era “la casa de la otra”, porque él se mantuvo casado hasta que falleció su esposa. Cuando aquello ocurrió, me llevó a conocer a su madre, mi abuela, con quien compartí poco porque pronto también murió.
Ante ninguna de esas pérdidas Francisco se mostró vulnerable. O al menos yo no lo percibí así. Aunque sí lo llegué a ver llorando cuando estallaban demonios en la cabeza de mi madre, quien en más de una ocasión tomó cuchillos para agredirse o para agredirlo a él.
También lloró al saber de la muerte, en un accidente de tránsito, de un hermano suyo. A ese tío lo vi muy poco, pero sentía afinidad hacia él. Fue el único tío al que conocí por parte de papá. Me ofreció regalos navideños y me prometió que me llevaría de viaje. Todo eso quedó solo en palabras, y es una herida que aún me atraviesa. Sentía que la vida era muy injusta. No solo había perdido a ese tío, sino también que mi mamá se había ido convirtiendo en una sombra.

Francisco estuvo todos los días en mi vida, pero como en una suerte de cuento de hadas, a una determinada hora se iba: nunca se quedaba a dormir en nuestra casa, ni siquiera cuando enviudó. Eso sí, me acompañó en todas mis enfermedades; no tenía que ir a un centro médico porque él mismo me atendía.
Y celebró mis buenas notas, y peleó conmigo hasta el cansancio porque no comprendía que alguien “con tanta inteligencia”, la fuese a “desperdiciar” estudiando periodismo. Me decía -y ahora sé que en el fondo quería mi mejor porvenir- que yo debía dedicarme a estudiar medicina o abogacía; que ser llamado doctor podría marcar una diferencia.
Al igual que yo, él solo llevó el apellido de su madre: su padre, el que lo engendró, tampoco estuvo presente.
A Francisco le tocó hacer diferentes trabajos menores para sostenerse y estudiar, mientras su mamá trabajaba en casas de familia. Apenas se graduó de médico comenzó él a mantenerla.
Una anécdota que contó muchas veces y que retrata el empeño que puso en progresar, es que en la pensión de estudiantes en la que vivía en Mérida a determinada hora apagaban la luz. Dado que él realizaba trabajitos por aquí y por allá, necesitaba siempre tiempo extra para poder ponerse al día con los estudios. Entonces encendía velas y permanecía estudiando hasta altas horas de la noche, fumando cigarrillos. Cuando apareció en mi vida ya había dejado de fumar, pero tal vez las secuelas quedaron ahí, porque el cáncer que se lo llevó comenzó en los pulmones.
Era un firme creyente de que el camino al bienestar económico estaba en el trabajo: creo que es el principal legado que me dejó. Él tenía jornadas de entre 10 y 12 horas diarias. Iba al hospital público en las mañanas; después pasaba algunas horas como médico en la escuela técnica; hacía operaciones quirúrgicas en el Seguro Social y cerraba el día siempre con sus pacientes del Hospital Privado de Barquisimeto. Entre una y otra cosa, pasaba por nuestra casa, y allí también se acercaba gente a hacerle consultas o preguntas. No funcionaba como tal un consultorio, pero siempre le dio una indicación o recomendación profesional a quien tocara la puerta buscando ayuda.
Antes de que sufriera aquella primera crisis, mi mamá me había inscrito en una escuela que estaba fuera del barrio en el que vivíamos. Que yo estudiara era algo que le daba esperanzas, incluso en los años en que permaneció recluida en centros de salud mental. Aquellos períodos de hospitalización, en el sistema de salud tan precario y denostado que tiene Venezuela para atender a los enfermos mentales, constituyeron una prueba de fuego personal que, más adelante, me ayudaron a entender lo que Francisco vivió, silencioso y solitario, a mediados de los 1970 cuando debió ingresar a mi mamá por primera vez en una clínica psiquiátrica.
Como todo muchacho, escuché conversaciones que no debía. Un buen amigo de él, médico psiquiatra, le dijo que mi mamá no tendría cura. Lo mejor, insistió, era que ella fuese internada en un psiquiátrico y que el muchachito, que era yo, se lo dejase a la abuela materna. Él, al contrario, mantuvo a mi mamá en la casa. Yo vivía con ella. Cuando ocurrían sus recurrentes crisis psicóticas huía de mi casa: me zambullía en los libros.
Fue mi tabla de salvación ante la locura de mi madre.
Francisco no fue ni emotivo ni cariñoso conmigo. Estuvo presente. Hablamos. Me dio infinidad de consejos. Fue ejemplo de trabajo y honradez. Me hizo bromas. Una sola vez me castigó físicamente, me jaló una oreja y estuve llorando el día entero, y ya más nunca sucedió. Cuando me hice adulto logré que aceptara que nos besáramos en la mejilla, él y yo, como muestra de amor entre nosotros, de padre e hijo.
En ese momento sabía que no era quien me había engendrado, pero sabía muy bien que él era mi padre.
El que me engendró tardó en aparecer en mi vida. Y cuando lo hizo, fue porque mi mamá me insistió en que lo abordara: “Búsquelo, y dígale que usted necesita su ayuda”, me dijo. Pero no me contó la verdad.
Era 1984. Yo tenía poco de haber comenzado la universidad. En efecto, ese hombre me ayudó -económica y logísticamente- a mudarme a Caracas. Una hermana y una sobrina suyas me acogieron en su casa. Pero yo no sabía que eran mi familia, hasta que me soltó a bocajarro: “Yo soy tu padre”.
La noticia fue un misil que estalló y me hizo pedazos.
En las siguientes 48 horas enmudecí hasta que pude estar frente a Yolanda y le pedí una explicación sobre lo que consideraba era la gran mentira que había sido mi vida. Mi mamá, entonces, me contó la historia que tenía atrapada desde hacía tanto tiempo.
Al contrario de lo que ella y mi familia materna esperaban -que yo fuese a apartarme de Francisco- en realidad pasó lo contrario: que me hubiera asumido como su hijo solo lo enalteció ante mis ojos. Y decidí cumplir la promesa que le hice a mi mamá: nunca le pedí explicaciones a él.
Hasta el momento en que fue internado con un cáncer avanzado, Francisco veló por mi mamá. Yo estaba fuera del país, tenía 26 años y comenzaba a incursionar en el mundo de las agencias de noticias. Cuando ya supo que no tendría cura, hablamos por teléfono y me pidió que volviera para que me hiciera cargo de mi madre.
-Esta vaina se me regó -me dijo, con la voz de médico- y no hay probabilidades de que me recupere.
Me había llegado la hora de tomar el testigo.
Volví a Venezuela, me instalé en Caracas. Era 1993. El país vivía una de sus crisis interminables. Profesionalmente estaba muy demandado por la cobertura periodística. Aun así, aprovechaba cada día libre para ir a Barquisimeto a visitarlo. Hasta le llevé a mi hija América para que la conociera.
Iba rumbo a uno de esos encuentros cuando me avisaron que había fallecido.
Sus hijas mayores hicieron todos los arreglos y llegué directamente a la funeraria. La psiquiatra aconsejó que mi mamá no estuviera ni en el funeral ni en el entierro.
Acudí pensando en la pérdida anunciada, en su muerte sin dramatismo, en las cosas que debería encargarme yo a partir de entonces.
Muchos amigos de él se fueron acercando a mí.
-Usted es el hijo del doctor que es periodista -me saludó uno de ellos.
Yo asentí.
Después, comenzó a decirme lo orgulloso que se había sentido Francisco de mí. Me comentó logros o situaciones específicas de mi vida que solo mi padre le pudo haber contado. Luego, llamó a otro, y se unieron más: terminé rodeado de personas unidas por la amistad que tuvieron con Francisco. Y todas me hablaban de lo mismo: de su orgullo por mí.
Ese día le reclamé, frente al ataúd, por no haber compartido conmigo esa satisfacción que yo le había generado.
Con el paso de los años, y pese a diversas terapias para perdonar en aras de recomponer la relación con mi papá biológico, me sigue ocurriendo lo mismo: la primera imagen que se viene a mi mente cuando digo la palabra papá es el rostro de Francisco, ese hombre que escogió quedarse conmigo.
—
Ilustraciones: Diana Mendoza.
—
*Este contenido fue cedido por el sitio web La Vida de Nos gracias a la alianza con La Gran Aldea.
